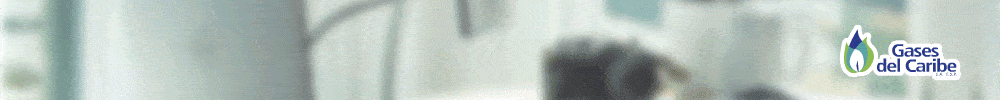Por: Enrique Camargo
Los rituales alrededor de la infalible muerte siempre me han causado una rara impresión y desde que tengo uso de razón observo todo lo que acontece en su entorno y la impresión es que se trata de un evento de múltiples emociones, para unos y otros y a manera de conclusión, el muerto es para sus dolientes.
Es la misma deducción que tengo ahora cuando la vida cambió de un momento para otro, por esto de la pandemia y no para unos pocos sino para todos los habitantes del orbe. Las variaciones se venían haciendo despacio, con pausa, pero de manera contundente, pero en el país vallenato, en la otrora Provincia de Padilla, no lo queríamos ver y seguíamos a pesar de la modernidad, de la era digital, de las redes sociales, con nuestros usos y costumbres intactas, para bien o mal.
Una de esas alteraciones se reflejan en las pompas fúnebres, en los velorios, que desde mediados de marzo de este año, solo acuden 10 o 12 personas, los más allegados del difunto y guardando prudente distancia y nada de estar sobre el cadáver toalla o paño en mano, a moco tendido, como era lo usual.
Solo son recuerdos, los llantos sostenidos, con reclamos, reflexiones o recomendaciones de hijos, madres, hermanos, tías y demás parientes, que había que hacer un esfuerzo para no reírse del drama ajeno, ante la muerte de un ser querido, ya sea de muerte natural. «De repente» como se decía antes o infausta en accidente, suicidio o homicidio, hechos que duelen más porque cuando hay una enfermedad, el doliente se va preparando para el desenlace fatal.
Es cosa del pasado remoto. Los velorios en las casas con amanecidas, juegos de dominó, con la contratación del ‘Negro Velorio’ para que echara cuentos y los acompañantes no se durmieran. Ese inconfundible aroma a café molido, casi a punto de bajar, el humo dulce penetrante del cigarrillo Piel Roja, que repartían en un azafate, casi siempre prestado, el olor a privado, que no sé porque siempre relacioné con Menticol o Agua Florida; el desagradable frío del bloque de hielo de bajo del ataúd, cuando había que esperar a los familiares que venían casi siempre de Maracaibo o Machiques, en la entonces próspera Venezuela y esa era la oportunidad maliciosa de los enamorados para verse, perderse o echarle el cuento a la muchacha de su agrado.
Era muy común el predominio de los tonos negros, blancos, grises en la vestimenta de las personas. La ocasión era ideal para lucir las camisas Cristian Dior, los vestidos finos, traídos de Aruba, comprados fiaos donde Imelda Guerra Bonilla, la fragancia de María Farina y, por supuesto, ponerse las hermosas alhajas, consistentes en cadenas, candongas, anillos, pulseras y relojes, en oro puro de 18 quilates y hacerse notar.
También pasó a segundo plano el cuchicheo de cómo quedó el difunto, la calidad de la caja, urna o cofre, se preguntaban «qué va a pasar con sus bienes», o «quién pagará todo esto si no tenían dinero» y si era hombre con querida a bordo, se escuchaba bajitico, mira llegaron los otros hijos y la muy descarada tanto que hizo sufrir a la esposa y ahí está, la muy tan tan…
El aprecio al difunto se medía por el número de personas en el entierro y por lo largo o corto de la misa de réquiem del sacerdote y de inmediato se sabía se había portado bien con las ofrendas a la iglesia.
No faltaba la sana costumbre de un guajiro de apoderarse de los muertos, de los velorios atendiendo a los que iban a dar el sentido pésame, con arroz de chipichipi, camarón, chivo y disimuladamente con el buen trago para acompañar en la velación al difunto.
Pero la cosa iba dando giros, y una de las costumbres, que nos ‘patea’ que se adoptó en los barrios subnormales de Valledupar, aclaro no nuestras, es la de despedir a los muertos, en especial si pertenece al bajo mundo, con música Champeta, con bailes y toda clase de estruendos, propias de las creencias traídas de pueblos con arraigos en países de centro América como Belice.
Si es muy cierto que en los pueblos de la Provincia, cuando fallecía un pudiente se le hacía una misa cantada, en esos casos era especialista el padre Armando Becerra Morón y el féretro era acompañado por la banda municipal con una marcha fúnebre, muy solemne, de Federico Chopin o en el campo santo, un solo de trompeta que sin saber porqué se me salían las lágrimas y crispaban los bellos.
Otra de las facetas de los entierros eran las panegíricos que exaltaban las excelsas virtudes del difunto y entre esos oradores recuerdo con claridad, entre otros, el médico Díaz Cuadros, pero no sé, me daba la impresión que siempre estaba en temple, aunque otros me decían que era propio de su grandilocuencia.
No se me puede olvidar -que también es cosa del pasado- el hacer almidón o engrudo de yuca, para pegar los carteles en los postes, en donde se avisaba, que fulano de tal falleció en la paz del señor, ubicaba la dirección de la velación, la hora de la misa y sepelio, se distinguía la iglesia y cementerio e invitan su esposa esposo, hijos y hermanos.
Lo único que permanece inalterable es el aviso en La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí, que como dice mi tia Berta Morales Camargo, «si no se dice ahí no ha muerto aún».
Esos velorios eran un desgaste físico y del bolsillo. Durante nueve días la gente tenía a donde ir, qué hacer todos los días y la última noche para el levantamiento de la tumba era prácticamente un ritual de ultratumba que daba miedo cuando retiraban del altar, utensilio por utensilio, con un rezo profundo de ‘Juaco’ o en los casos muy especiales ‘Juancho’ Morales, con entonación de obispo.
En una de las pocas vacaciones de las cuales pude disfrutar cuando niño en 1978, en el Pueblito de Los Andes, Magdalena, en la casa de Eustorgio Montes y su esposa Rita, murió de repente una octogenaria, a quien le dijeron que habían matado un cuatrero y ante la falta de funeraria se grabó para siempre en mi mente, al entrar el conglomerado en un profundo silencio, por el luto colectivo y el miedo a la gente de Barrera. El pan, pan, pan, el eco seco del martillar del afanado del carpintero que a falta de uno construía dos urnas y, para colmo de males, la casa en donde me encontraba era frente al cementerio.
En la actualidad para el mundo católico toda esa parafernalia se cambió por misas diarias y al cabo de las nueve noche, o cabo de año, se reúnen en la casa del difunto y se reparte, según el prestigio o ingreso de la familia, un pasabocas y también vienen los familiares del cualquier rincón del país, la comarca o el exterior.
Cuando alguien próximo enferma y el caso es irreversible, uno se hace a la idea, va llegando la conformidad y acepta el designio de la vida y se prepara para el duelo y a todo lo que se nos enseñó desde las creencias religiosas.
Por estos días, murió de viejo -con la esmerada atención de su hija Clara- Florencio ‘Lencho’ Vence Gámez, quien abrió los ojos en Cañaverales, Magdalena, y quien tuvo el privilegio de estudiar en Santa Marta y de ser maestro de escuela, cuando eso no era negocio y durante 90 de 98 años, fue cumplidor de sus deberes yendo con su esposa Clara Daza de Vence a todos los velorios de la comarca y donde muriera una persona que conocieran o uno de sus familiares. Les escuché decir varias veces «estos son favores prestados». Irónicamente a su velorio y entierro fueron muy pocos por el tema del coronavirus.
Lencho que vivió gran parte de su vida en la calle 17 (antes calle 13) de Valledupar, murió y a su entierro, sin misa, solo fueron sus hijos, un par de nietos y el millón de amigos que tenía no pudimos ir a despedirlo en su última morada.
La pandemia todo lo cambió, espero, no obstante, que no sea para siempre.